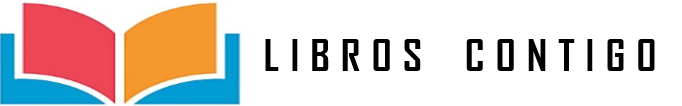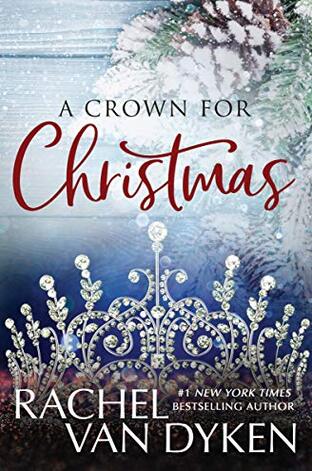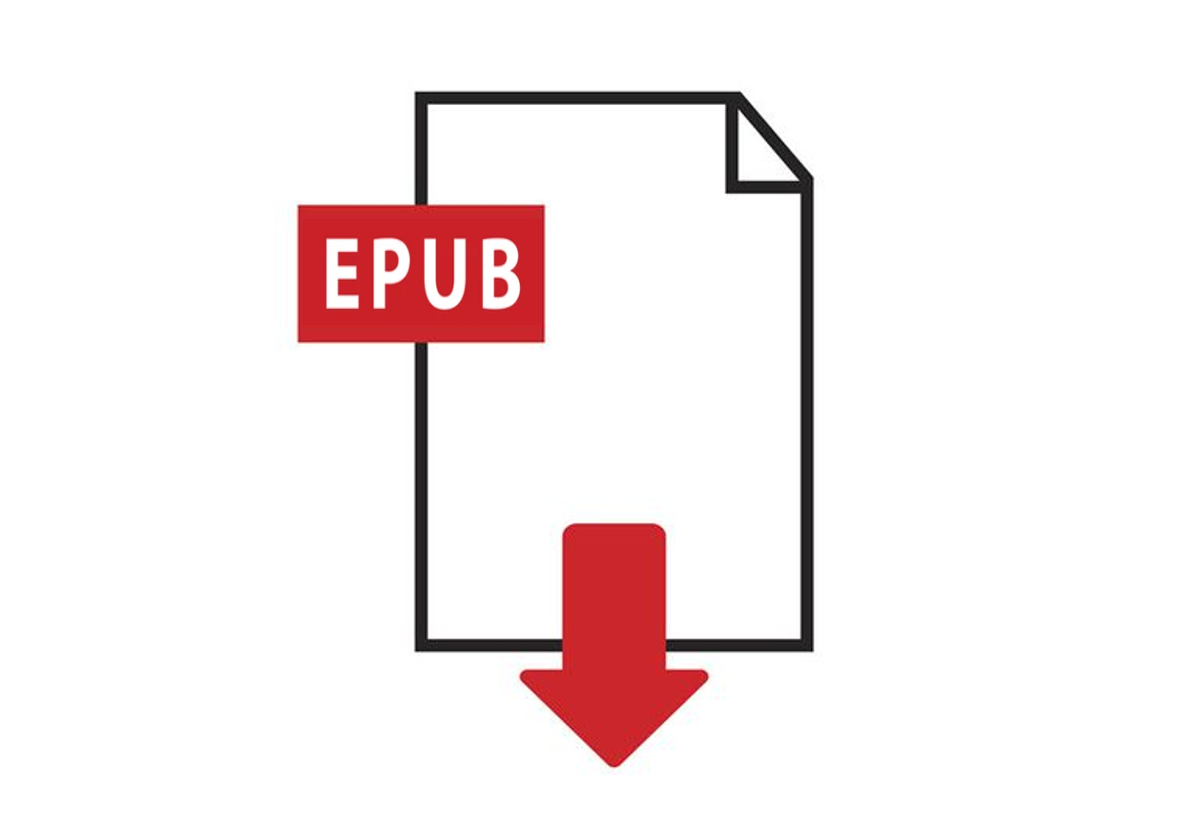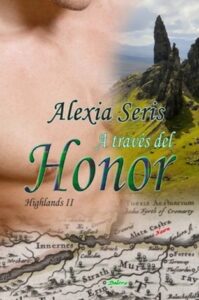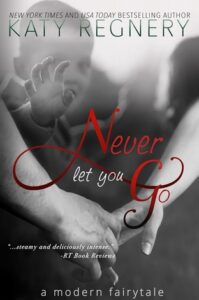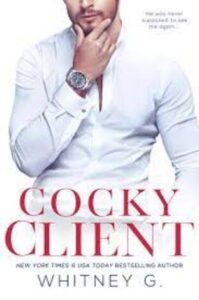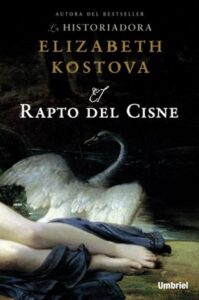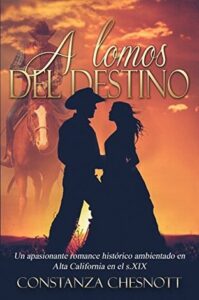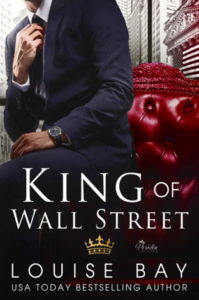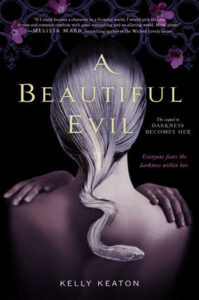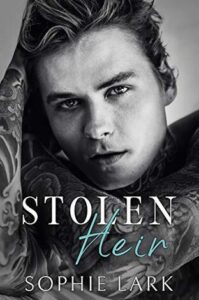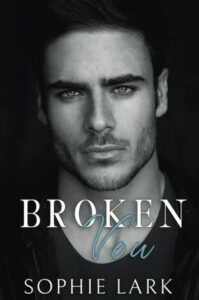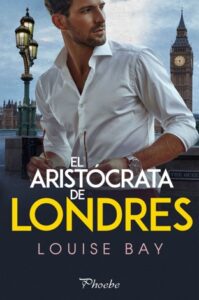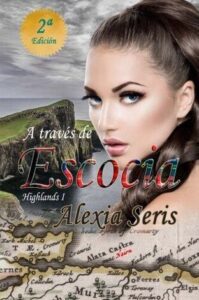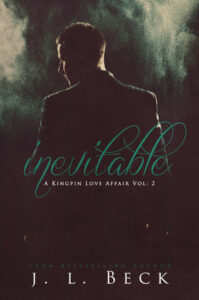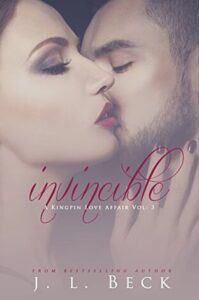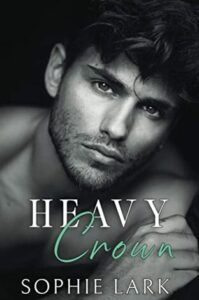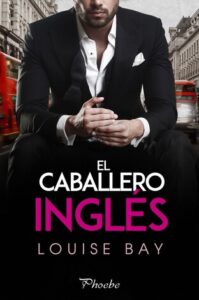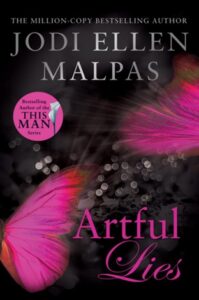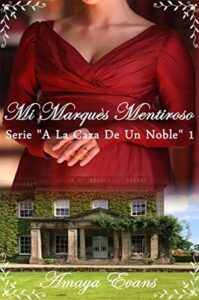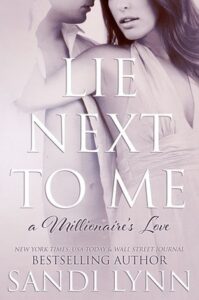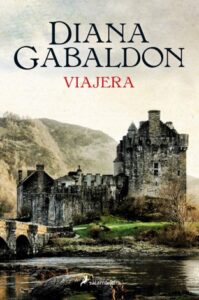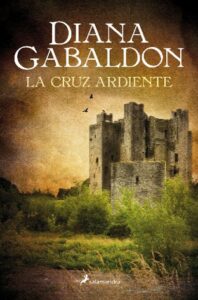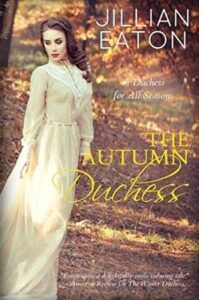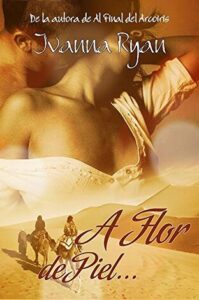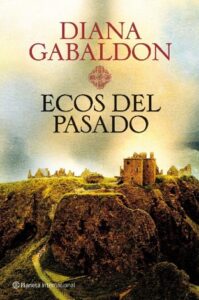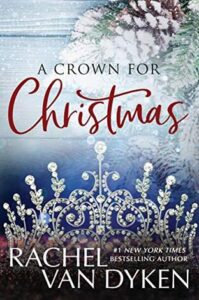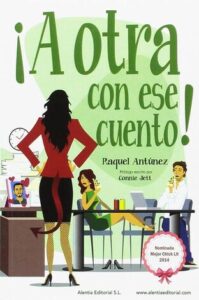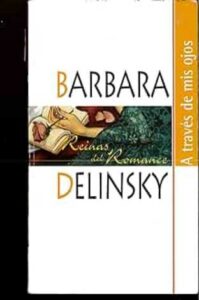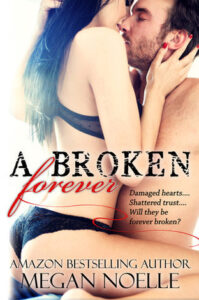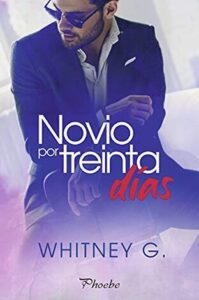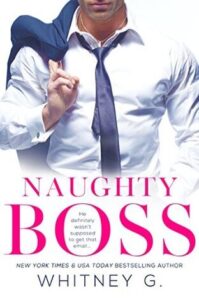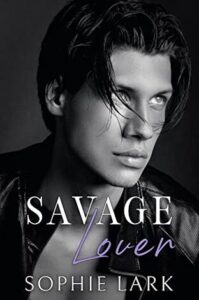La primera vez que conocí a Fitz o, para la mayor parte del mundo, al duque Fitzegerald Heraldo Belleville, le di un puñetazo en la garganta. En realidad estaba apuntando a su barbilla, pero él era unos años mayor, claramente no más sabio, pero al menos más alto. Empezó a jadear sobre su bastón de caramelo.
Y bueno, el resto es historia. El odio reemplazó lo que podría haber sido amistad, y durante el resto de mi adolescencia, lo vi coquetear con cada mujer que respiraba. Le odiaba. Tracé su muerte con una sonrisa en mi rostro. Y supe que mi primer decreto como Reina sería cortarle la cabeza.